Un decreto en el papel: Colombia ha seguido exportando carbón a Israel
6 de julio de 2025
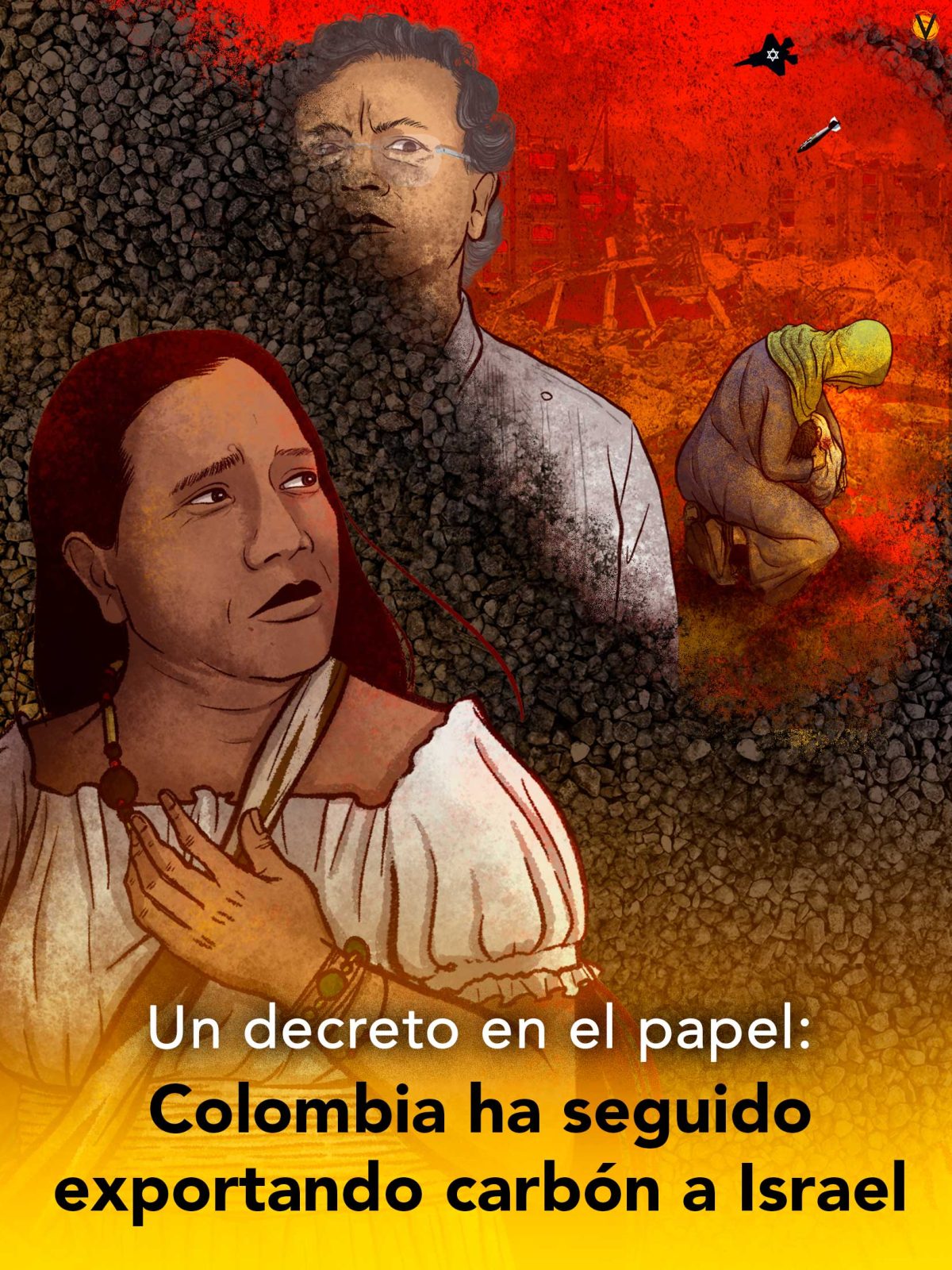
El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un mensaje que no dejó espacio para la ambigüedad: “Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina”. Ese 18 de agosto de 2024, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 1047, que prohíbe las exportaciones de hullas térmicas (carbón) a Israel. Según el gobierno, la decisión respondía a un principio humanitario: frenar el abastecimiento energético de un país que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Pero un año después, los buques siguieron zarpando. Al menos 30 embarcaciones cargadas con carbón colombiano han llegado a puertos israelíes desde entonces.
Lo que se presentó como una sanción internacional —celebrada por organizaciones sociales, sindicatos y algunas comunidades indígenas— pronto chocó con las estructuras legales y económicas que sostienen el comercio exterior. Las principales empresas del sector, respaldadas por gremios como la Asociación Nacional de Minería y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), rechazaron la medida. Mientras tanto, el decreto quedó atrapado entre tensiones diplomáticas, intereses comerciales y los compromisos adquiridos en el tratado de libre comercio (TLC) firmado entre Colombia e Israel en 2020.
“El gobierno dice que son defensores del derecho internacional, apoyan estas medidas, pero al mismo tiempo se rigen al TLC y a los derechos comerciales que vuelven un poco teórico el decreto. Aunque dice prohibir las exportaciones, esto en realidad no ha sucedido”, asegura Helena Mullenbach, vocera de la organización ecologista 350.org.
El decreto que se habría quedado en el papel
Las hullas térmicas representan el 90 % de las exportaciones de Colombia a Israel, según el decreto. Es el eje de la relación comercial entre ambos países. Después de la expedición de la normativa, según datos oficiales de la Dian proporcionados a VORÁGINE, más de un millón de toneladas (1’072.412.000) de este insumo salieron rumbo a territorio israelí.
Las cifras también revelan quiénes han seguido enviando el insumo: las compañías Carbones del Cerrejón Limited, propiedad de la multinacional suiza Glencore, y la estadounidense Drummond, continúan exportando bajo el amparo de las excepciones incluidas en el mismo decreto. Solo en estas operaciones se han movido más de 400 mil millones de pesos.
La normativa establece tres condiciones bajo las cuales la exportación de carbón sigue siendo permitida: si el cargamento ya contaba con autorización de la Dian antes del decreto, si la empresa exportadora está debidamente autorizada y registrada ante la Sociedad de Comercialización Internacional, o si el negocio fue cerrado legalmente antes de la entrada en vigencia de la medida. En cualquiera de esos escenarios, los embarques continúan sin restricción.
La petrolera Drummond confirmó a VORÁGINE que se acogió a la primera de las excepciones contempladas en el artículo 2 del decreto para continuar con las exportaciones. La empresa solicitó el reconocimiento de una situación jurídica consolidada o una expectativa legítima, la cual fue aprobada por las autoridades competentes. En su respuesta, no reportó impactos ni modificaciones en su producción a raíz del decreto. Por su parte, Cerrejón se abstuvo de dar declaraciones.
Para Manuel González, internacionalista y analista de los conflictos en Medio Oriente, la sanción internacional que intentó aplicarse a Israel no fue pragmática. “Solamente está prohibiendo una parte del comercio. Por lo tanto, hay otro gran segmento que le genera ingresos tanto a Israel como a Colombia. Eso genera una sanción incompleta”, asegura el experto.
Uno de los fundamentos del decreto es que el carbón colombiano es usado como suministro energético y este es un insumo esencial para las actividades asociadas a la industria militar. Por eso, la normativa busca generar presión económica e internacional sobre Israel para que cesen las acciones violentas contra el pueblo palestino. Pero ni el texto del decreto, ni la Dian, ni el Ministerio de Industria y Comercio han precisado de qué forma el carbón exportado está vinculado con la producción de armamento.
Organizaciones internacionales, como 350.org y Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), han investigado esta cadena. Su conclusión, según Helena Mullenbach, es que un millón de toneladas de carbón equivalen a ocho días de energía para la producción de armamento o el desarrollo de hasta 800 drones de ataque.
“Ciertamente el carbón que se exporta puede generar una serie de ingresos para Israel. Eso contribuiría a que con esos ingresos se pueden comprar muchas más armas. No necesariamente el carbón que se exporta se utiliza para armamento. El avance tecnológico en Israel descarta que este sea un recurso exclusivo para hacer armas”, puntualiza el analista de Medio Oriente.
Aun así, el decreto se presenta como un acto de compromiso humanitario. En su texto se lee: “Para la República de Colombia proteger la moral pública implica prevenir la comisión de actos de genocidio en contra del pueblo palestino y proteger la dignidad humana, igualdad, democracia y cumlimiento de derechos humanos”. Según Naciones Unidas, el número total de víctimas mortales palestinas desde el 7 de octubre de 2023 es de 56.500 Una comisión independiente de investigación nombrada por el organismo multilateral acusó a Israel recientemente de cometer un “exterminio” en Gaza. Los ataques a civiles en escuelas y mezquitas aparecen dentro de los argumentos que expusieron en un informe en el que también hablan de un “grave crimen contra la humanidad”.
El decreto del Gobierno también argumenta que la restricción en las exportaciones de carbón obedece a razones de seguridad nacional, aunque ese punto sigue siendo objeto de debate. “Hay un estiramiento de los compromisos de aplicar medidas en tiempos de guerra o grave tensión internacional. En el caso particular de Israel y Gaza el alcance es muy limitado”, dice González.
Presiones cruzadas
Tras la expedición del decreto 1047, las alarmas se encendieron en distintos sectores económicos. La principal preocupación: que la medida, pese a su fundamento humanitario, se tradujera en una amenaza directa a la estabilidad económica del país y al cumplimiento de sus compromisos comerciales internacionales.
Una de las primeras voces en manifestarse fue la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que advirtió que se podrían perder alrededor de 650 mil millones de pesos en impuestos y regalías. Esto, a pesar de que las exportaciones de hullas térmicas a Israel representan apenas el 5 % del total exportado de este mineral por Colombia.
“El argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones”, afirmó en ese momento Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM. Los sindicatos de trabajadores de las mismas empresas mineras piensan distinto.
Independientemente de ser una defensa del gobierno, los trabajadores de la industria consideran la iniciativa del decreto como una apuesta por la vida. “Más allá de si la venta de carbón garantiza empleos para nuestra empresa, está por encima la vida. Cuando un país actúa de manera guerrerista contra un estado débil, como es el palestino, definitivamente estamos incentivado en condiciones energéticas”, asegura Igor Díaz, representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Carbón, Sintracarbón.
Según Díaz, las empresas mineras como Drummond y Glencore han hecho saber a sus empleados que la medida tiene un tinte político y que impactará directamente en sus operaciones.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la restricción las exportaciones de carbón a Israel en 2024 disminuyeron un 52 % frente al mismo periodo en 2023. Sin embargo, la cartera aclaró que esta tendencia descendente ya se venía observando desde antes de la medida. En 2023 las exportaciones se redujeron un 57 % frente a 2022. VORÁGINE contactó a la ACM para conocer su posición actual sobre los efectos del decreto, pero la agremiación declinó una respuesta.
Aunque los sindicatos no reportan variabilidad en la producción de carbón en empresas como Cerrejón o Drummond, afirman que les han anunciado despidos. Estas advertencias coinciden con decisiones empresariales que apuntan a una reducción progresiva de su actividad. En marzo de este año, Glencore anunció que reduciría en un 50 % la producción de la mina de carbón más grande de América Latina, ubicada en La Guajira. Esto representa entre 5 y 10 millones de toneladas menos. Días después, Drummond también comunicó una disminución en la producción de sus minas en el departamento del Cesar.
Las compañías atribuyen esta decisión a la caída de la demanda de carbón en Europa y la consecuente baja en su precio internacional. En contraste, desde el sindicato denuncian que estos argumentos han servido para justificar despidos masivos. Según Sintracarbón, a los trabajadores de Cerrejón se les ha propuesto un “plan de retiro voluntario” bajo presión de aceptarlo.
Las comunidades cercanas a las zonas mineras también han expresado su rechazo a las exportaciones de carbón con destino a Israel. Al mismo tiempo, denuncian los impactos que la industria ha tenido en sus territorios por décadas.
Esneda Saavedra, lideresa indígena yukpa en el Cesar, relata que su comunidad en la Serranía del Perijá lleva más de 20 años conviviendo con compañías como Drummond y Prodeco. Esta última fue, según datos de la Dian, una de las principales exportadoras a Israel en 2020. La presencia de las mineras, denuncia Saavedra, trajo consigo la contaminación del territorio y el desvío del río Maracas, vital para la comunidad.
“Hace más de 20 años que no hacemos la práctica de la pesca. El río Maracas está afectado por la explotación minera, al desviar los ríos la subienda de pescado se acabó y nos vamos a quedar sin agua en el municipio. Drummond y Prodeco acabaron con más de 14.000 hectáreas en árboles y hasta el momento la minería no ha garantizado nada para las familias yukpa”, asegura.
Para esta comunidad, la guerra en Gaza no es un conflicto lejano. Aseguran padecer una forma de violencia estructural que se expresa en amenazas y persecuciones contra sus líderes, como le ha ocurrido a Esneda y a su esposo. Muchas de esas amenazas se intensificaron en agosto de 2024, durante una consulta previa con Drummond. La empresa, por su parte, ha rechazado públicamente los hostigamientos contra los líderes sociales.
Mientras esto ocurre en las regiones carboníferas, en el plano internacional se intensifican los llamados a una sanción real. Organizaciones de derechos humanos insisten en un embargo energético inmediato contra Israel. La propuesta ha sido respaldada por una bancada del gobierno que considera que las excepciones del decreto impiden que se configure una sanción efectiva.
“Es un decreto y hay un ordenamiento legal que está por encima: las leyes. Hay un marco que hay que empezar a revisar. La situación es de urgencia pues hay un genocidio en curso”, asegura Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía.
Como respuesta, la representante a la Cámara Karmen Ramírez Boscán, del Pacto Histórico, anunció la creación de una comisión accidental para tratar los asuntos relacionados con el conflicto Israel-Palestina. Su objetivo: reformar la ley 7 de 1991, normativa base del comercio exterior, para abrir la puerta a una modificación del TLC con Israel y eliminar las excepciones en contextos de genocidio.
Para el analista Manuel González, estas medidas no solo son insuficientes, sino contraproducentes. “Colombia por consideraciones más ideológicas que económicas, se está perjudicando frente a una de las principales exportaciones que tiene que es el carbón. Israel puede sentir un poco el efecto, pero no necesariamente es comparable con el efecto interno. Se ha demostrado que las acciones unilaterales que no se asumen de forma colectiva en el ámbito internacional, resultan siendo poco efectivas”, afirma.
Desde otros sectores, la visión es opuesta. Para organizaciones como 350.org, lo que se necesita es mayor contundencia. “Demandamos y pedimos que Petro, como presidente de la Celac, haga una estrategia conjunta con otros estados latinoamericanos para una sanción real y completa, tanto diplomática como económica en bloque”, asegura Mallenbach.
El debate se mantiene abierto mientras el Consejo de Estado estudia una demanda de nulidad contra el decreto, presentada por los congresistas Miguel Uribe, Paloma Valencia, Paola Holguín y la abogada Claudia Margarita Zuleta. Otras demandas fueron interpuestas por empresas mineras, que prefirieron no ser mencionadas, y la Fundación Estado para el Derecho. Todas coinciden en que el decreto estaría atentando contra la libertad de empresa, la libre competencia, los intereses económicos del país y desconoce los compromisos del TLC con Israel.
A pesar de la expedición de la normativa, las exportaciones de carbón colombiano a Israel no se han detenido del todo. Las excepciones incluidas en la norma, junto con las obligaciones del tratado de libre comercio, han permitido que continúe el flujo comercial, mientras distintos sectores expresan posturas enfrentadas sobre su impacto económico, legal y humanitario.
Aunque algunos exigen medidas más contundentes y reformas legales para restringir el comercio, otros advierten sobre los efectos de una sanción parcial en la economía nacional.
En el plano internacional, lo que ocurre en Gaza es un genocidio del que muchas empresas se han beneficiado, según un informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. El documento se refiere a compañías “fabricantes de armas, tecnológicas, financieras, construcción y energía, que han incumplido sus responsabilidades legales más básicas de ejercer su influencia para poner fin a la violación en cuestión o terminar las relaciones y desvincularse”.
En Colombia, por su parte, el debate no cesa. Mientras los ataques de Israel a Gaza continúan, el alcance real del decreto firmado por Petro permanece en discusión.