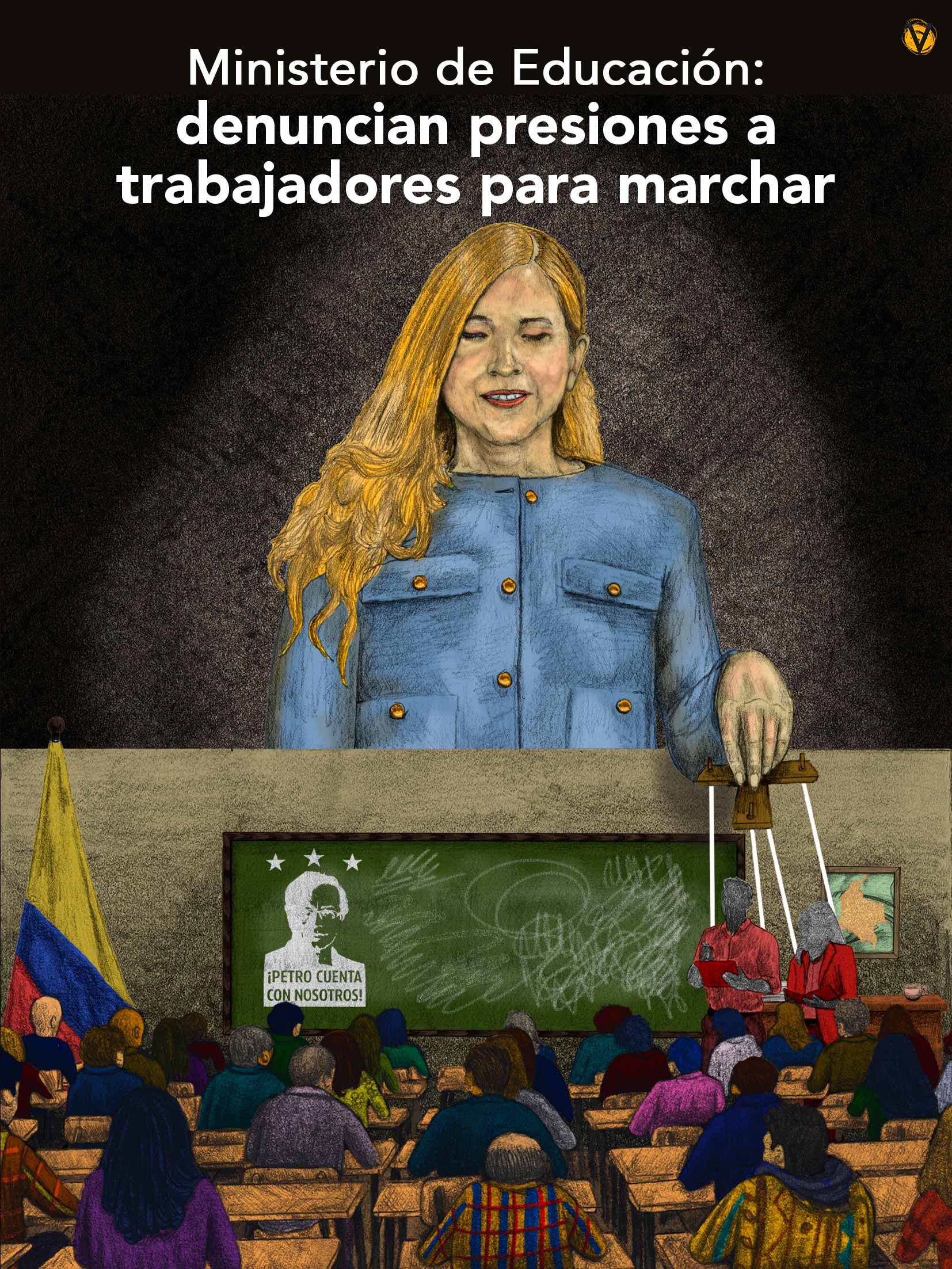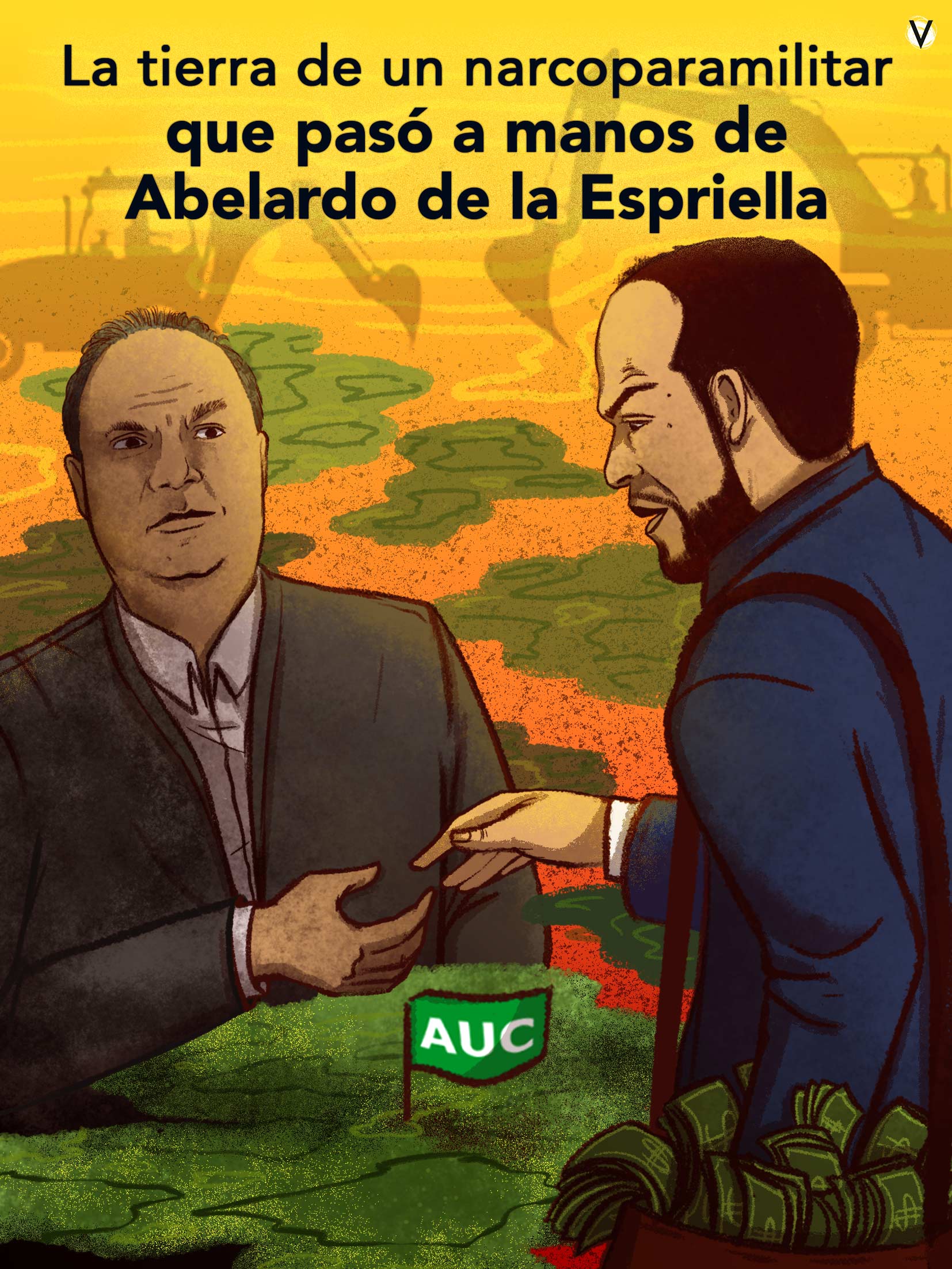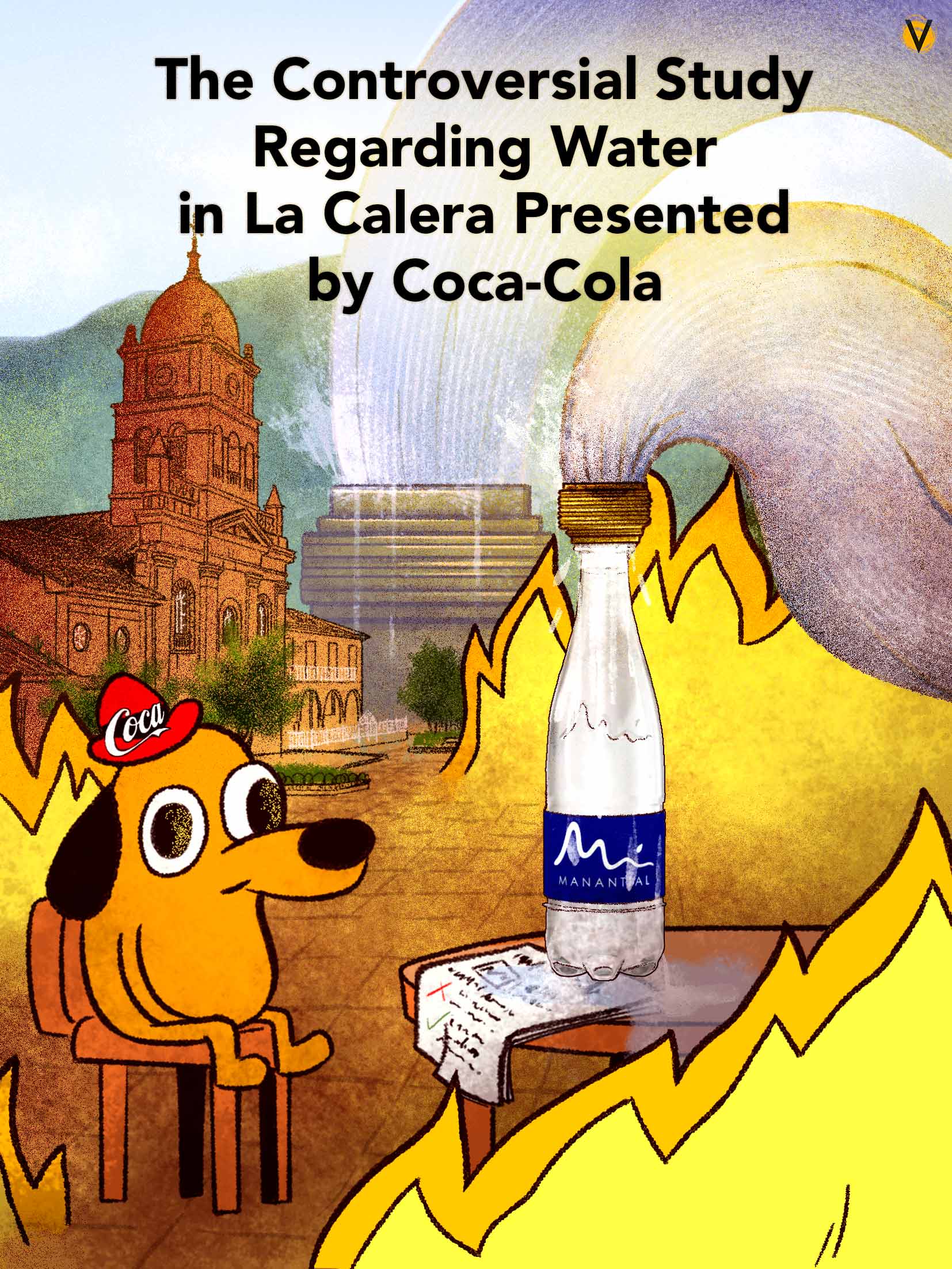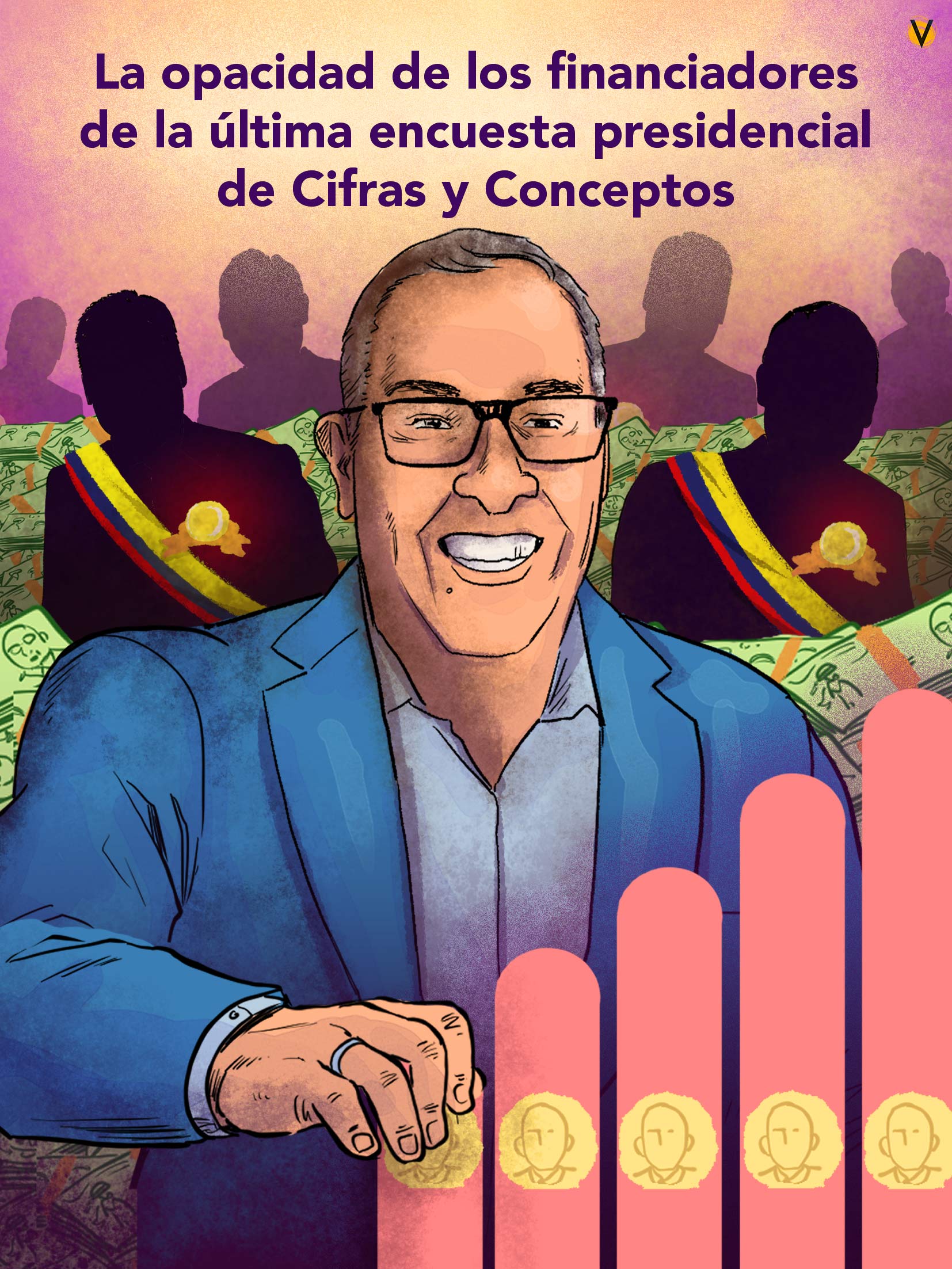La última enchaquirado que pesca: la mujer trans que resiste en el mar de Ecuador
25 de agosto de 2025

En tiempos de los indígenas huancavilcas, en la costa ecuatoriana, personas como Taylor Panchana eran figuras sagradas, vestidas con cuentas y conchas marinas. Se les conocía como enchaquirados. Entonces, no eran pescadores: su rol era espiritual, ritual, incluso sexual. La pesca llegó mucho después, cuando ser enchaquirado ya no era un privilegio sino una amenaza, y muchas optaron por ese oficio como una forma de encajar.
Hoy, Taylor camina por la orilla de Puerto Engabao con un conjunto gris ceñido al cuerpo y la blusa corta, que muestra su ombligo, dejando también al descubierto sus hombros y las tiras de su brasier rosa. La acompañan dos hombres: “estos son Luis y Jordy”, dice. Ellos saludan con un leve movimiento de cabeza. Es una mañana gris y fría de junio.
El puerto de Engabao es el corazón desordenado de la comuna. Sin un muelle formal, cientos de lanchas de colores, con nombres de mujeres o santos y decoradas con escudos de equipos locales de fútbol, descansan en la arena. Los pescadores silban mientras recogen las redes entre olas que arrastran el olor a pescado.
Taylor Panchana es una mujer trans de 35 años. Tiene la piel tostada por el sol de la costa. Aunque en algún momento fueron varias decenas, hoy solo dos mujeres como ella pescan en Engabao. Taylor es la más joven —su compañera Sarabia tiene 50 años— y cada vez sale menos al mar: teme que esta tradición pueda morir con ella. “Soy la última enchaquirado que pesca”, dice.

El sonido del mar
Taylor, Luis y Jordy se acercan a “Agradesco a Dios”, su bote, y se dan instrucciones a gritos —“¡más a la izquierda!”, “¡empuja fuerte!”—, mientras hacen que avance con la ayuda de dos troncos de balsa —a los que llaman polines— a modo de ruedas, hasta que llega al agua. Luis se despide y Jordy coloca el motor en la parte posterior del bote. Él va a conducirlo.
Ya a bordo, Taylor se quita la blusa gris y se coloca una camiseta blanca de cuello alto. Encima del pantalón, se pone un overol de lona azul oscuro, abrocha las tiras por delante, se acomoda una gorra negra en la cabeza y sonríe tímidamente. Le dice a Jordy que está lista, y el bote arranca su marcha, abriéndose paso entre las olas.
Después de algunos minutos la lancha se detiene y empieza a mecerse suavemente con el movimiento del mar. Taylor pisa firme, con la experiencia de quien sabe que en cualquier momento todo puede volcarse. “Mejor acá, allá se zangolotea mucho”, nos ordena mientras desenreda la red.
Jordy la ayuda. Tironean con ritmo, las cuerdas ceden. Atan la piedra —pesada y húmeda— y la lanzan al agua. La red se sumerge y aparece una bandera negra que ondea en la calma. Hace un silencio breve, solo roto por el mar.
—Aquí hay camarones, langostinos y también cachema (una especie de pez) —dice Taylor, sin apartar la vista del mar—. ¿Quiere escuchar cómo ronca?
Saca un tubo de plástico. Un extremo se hunde en el agua, el otro roza su oreja. Por un segundo, el mundo se queda quieto. Su mano se tensa. Y entonces murmura:
—Escuchen…
Un murmullo profundo, el sonido del mar.

Una tradición que ya no se esconde
Engabao está a 15 minutos del cantón Playas, en la provincia costera de Guayas, Ecuador. Es una comuna pesquera de casas bajas y calles polvosas. Una comuna ancestral, reconocida por la Constitución de Ecuador por su derecho a la propiedad colectiva de la tierra y regida por autoridades propias elegidas en asamblea. Aquí viven cerca de 5000 personas, aunque pocas conocen a profundidad la historia de sus ancestros huancavilcas, una cultura precolombina que habitó el litoral del actual Ecuador, desde la isla Puná hasta el sur de la provincia del Guayas.
La pequeña comuna guarda símbolos de esa herencia. Uno de ellos es la estatua del cacique Tumbalá: el macho, el guerrero, el fuerte, que desafió al imperio inca hasta su muerte. Pero también hay otra historia: los enchaquirados.
Desde niños eran separados, adornados con accesorios hechos con cuentas (llamadas chaquiras) de conchas brillantes, como las del género Spondylus —lo que les dio el nombre que hoy los identifica— y criados fuera del binarismo sexual.
Según relatos de cronistas de la conquista como Pedro Cieza de León —que aún se repiten de forma oral entre algunos lugareños—, desde el 700 d.C. hasta la conquista inca (hacia 1470) y posteriormente durante la conquista española, los enchaquirados eran escogidos por los caciques —con Tumbalá a la cabeza— y se les otorgaba un lugar especial en la comunidad. Cieza de León (en Crónica del Perú de 1553) narra que en cada templo adoratorio había uno o dos hombres jóvenes que “han sido vestidos como mujeres desde que eran niños pequeños, y hablan como tales; y en su trato, ropas y en todo lo demás, ellos imitan a las mujeres”. Cuenta que desde el momento que nacieron habían sido colocados ahí por sus caciques, “para utilizarlos en este maldito y horrendo (nefando) vicio, y para ser los sacerdotes y guardianes del templo”.
Algunos incluso fueron enterrados vivos junto a sus caciques al momento de su muerte.
Ya no los eligen los caciques, ellos se definen a sí mismos.

El término enchaquirado
Enchaquirado. Aunque hoy se nombra así, no es un concepto con el que Taylor creció. No está segura de cuándo lo escuchó por primera vez, quizás alrededor de 2019, de unas amigas de Playas.
Nada de esto se sabía fuera de la región hasta que el antropólogo Hugo Benavides publicó en 2006 su investigación La representación del pasado sexual de Guayaquil: historizando los enchaquirados. Taylor recuerda que el término cobró fuerza después de la pandemia, cuando el cineasta Iván Mora Manzano llegó a Engabao a grabar el documental La playa de los enchaquirados, que alborotó a la comuna. “En el pueblo fue un boom. Ya no nos decían ‘allá va la trans’ o cualquier otra cosa, sino que nos decían ‘ahí va el enchaquirado’”, cuenta. Para entonces había pasado ya su proceso de hormonización y sus amigos y familia la llamaban Taylor —nombre que escogió por la actriz Elizabeth Taylor— y no por el nombre que le dieron sus padres, Antonio. “Afronté que la gente me viera como soy”, recuerda de ese momento en el que se reconoció como una mujer trans.
Hoy es Taylor también en su cédula de identidad. Desde 2016, una ley en Ecuador les reconoce el derecho a cambiar de nombre y de género en el Registro Civil, un paso simbólico y legal que muchas aprovecharon para afirmar su identidad, aunque la violencia y el prejuicio no han desaparecido por completo. En Ecuador, la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, la edad de Taylor. Según la Asociación Silueta X, en 2024 al menos 30 personas de la población LGBTIQ+ en el país fueron asesinadas, el 73,3% de ellas fueron mujeres trans.

Taylor está acompañada por una amiga: Eliss Lindao, una mujer trans de 42 años. Eliss dice que en sus venas corre la “sangre de los enchaquirados”. Quizás por eso —piensa en voz alta— son tan “aguerridas”. Porque aunque hace cientos de años ser “diferente” como ellas era algo normal y hasta sagrado, luego los tiempos cambiaron. Cuando Eliss era joven no era bien visto. Les gritaban apodos homofóbicos, se burlaban de ellas y tenían que esconderse.
Eso explica por qué muchas de ellas escogieron la pesca como una suerte de albergue, pero también como coartada. Porque era un oficio de machos, que exige mucha fuerza física y habilidad. En tierra firme, el puerto se comporta como una manada: los hombres cargan redes, empujan botes, hacen fuerza con los brazos y también con las palabras. Se ríen fuerte, escupen, intercambian bromas, se reparten el espacio como si les perteneciera. Allí los enchaquirados podían encajar, demostrarles a sus familias —que las desaprobaban— que también podían ser como los otros hombres.
Aunque en realidad no lo eran. Por las noches se travestían, se maquillaban, se llenaban de accesorios y brillos —como sus ancestros— y organizaban reuniones secretas entre ellas, para beber, bailar, cantar y reír juntas. Les tocaba vivir una doble vida: una para sus familias y otra para ellas. “Era el éxito”, dice Eliss entre risas, recordando esos años de resistencia disfrazada de fiesta.
Pero al mar no lo engañaban. Aunque durante la faena desplegaban toda la fuerza de sus cuerpos viriles, muchas de ellas iban acompañadas de sus parejas. Pescadores que disfrutaban de la compañía de un enchaquirado, como hace tanto lo hizo el cacique Tumbalá.
Eliss solía pescar. Dejó de hacerlo hace varios años, cuando dejó de ocultarse. A diferencia de Taylor, Eliss no ha pasado por un proceso de hormonización ni lleva su nombre en su documento de identidad, pero considera que hoy vive libre. Por eso cuenta detalles de su pasado sin miedo, ríe al hablar de los hombres que han ido y venido, viaja a otras playas cercanas cuando quiere para ir a fiestas o simplemente cambiar de ambiente. No esconde su feminidad: usa aretes y en su cuello luce una cadena plateada con un dije que dice “sexy”.
En 2022, como parte del proyecto Guayas, pueblos de colores, impulsado por el gobierno provincial, se realizaron 16 murales en Engabao que buscaron rescatar la identidad de la comuna. Cuatro de ellos enfocados en el género y la diversidad. En uno de ellos, la protagonista es Eliss. En el mural, la ilustración de su rostro está acompañada de la palabra “existir”.
—Eliss, ¿qué es la libertad para ti?
—La libertad es ser yo.

La faena continúa
Taylor le da indicaciones a Jordy: “movámonos”. Jordy lleva el bote unos metros hacia el sur en paralelo a la costa donde lanza una nueva red. Después de unos 20 minutos de espera, Taylor y Jordy buscan la bandera negra y se acercan a ver qué pescaron. Hay unos pocos langostinos, que Taylor va sacando de la malla con mucho cuidado.
Luego aparece una cachema, que Jordy saca de la red. “¡Enséñele cómo ronca ese pescadito!”, le dice Taylor a Jordy, divertida. Es su pareja.
Jordy tiene 26 años y hace ocho conoció a Taylor. Se vieron por primera vez una noche en un bar, tomando unos tragos. Luego “pasó lo que tenía que pasar” —dice Jordy sonriendo mientras le lanza una mirada cómplice a Taylor— y cuenta que desde entonces empezaron a salir todas las semanas. A su familia al principio no le gustaba que estuviera con ella, pero luego dejaron de molestarlo. “A mí no me importa, yo soy feliz”, dice mientras el bote se mece con suavidad, como si el mar también aprobara.
Esa naturalidad con la que vive Taylor con su pareja no existía antes. Otras como ellas tuvieron que ocultar sus relaciones y su identidad por mucho tiempo, aunque hoy viven felices. Otros, en cambio, dejaron atrás su identidad y decidieron vivir como hombres.
Vicky Rodríguez tiene 60 años, la piel tostada por el sol y la voz aguda. También fue pescadora —empezó a los 15— pero hoy, debilitada por una diabetes heredada y cansada de ocultarse, tiene una tienda al pie del puerto donde vende sodas, galletas y snacks, entre otras cosas. Dejó de pescar hace apenas cinco años, aunque se siente como si hubiera sido en otra vida: aquella en la que la llamaban Hilario, el nombre que aún figura en su cédula.

Para Vicky, la pesca fue “un remanso de paz”, pero no porque le permitiera mostrarse tal cual es. En altamar, tenía que hacerse pasar por hombre. “En el trabajo me hago hombre, en la casa me hago mujer”, recuerda pensar entonces. La paz, más que libertad, era una pausa: la rutina física, el vínculo con el mar, el silencio. Un espacio donde, aunque disfrazada, podía resistir. Ese trabajo, aun con sus límites, le permitió sobrevivir cuando ser como ella —dice— “era peor que el sida”.
La dureza de esos tiempos no es solo una percepción de Vicky. Hasta 1998, ser homosexual era un delito en Ecuador. El artículo 516 del Código Penal ecuatoriano castigaba las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta ocho años de cárcel. En la práctica, esto significó detenciones arbitrarias, torturas, y abusos sistemáticos en comisarías, especialmente contra mujeres trans y personas afeminadas.
Vicky tiene las pruebas de una época dorada. Son fotografías de las fiestas clandestinas en las que brillaban con vestidos coloridos, maquillaje imponente y extensiones de cabello. Los collares los tomaba prestados de su hermana sin que se diera cuenta. Los trajes los cosía escondida “en los matorrales” para no alertar a nadie, ni a su propia familia. Los armaba con manteles o telas que cogía de su casa y les daba puntadas suaves, que luego deshacía, para devolver todo a su sitio como si no hubiera pasado nada.
En esos tiempos, las mujeres como ella tenían que vivirlo en secreto y a sabiendas de que el hombre con el que compartían su vida, tarde o temprano, las dejaría por una mujer “de verdad”, para formar una familia. Eso le pasó a ella.

El mar lo ha visto todo
A lo lejos, la bandera negra vuelve a ondear: es hora de recoger la última red. La lancha se detiene junto a la bandera. Taylor y Jordy empiezan a tirar de la malla. Además de algunos langostinos, hay un pez globo atrapado en la red y Jordy intenta sacarlo para devolverlo al agua. Mientras lo hace, el pez se desinfla y todos reímos.
Vicky dice que a la pesca no va a volver porque ya no le queda fuerza, además, “ahora hay piratas”. Se refiere a los ladrones que, a bordo de lanchas, en altamar, roban a otras embarcaciones gasolina, motores, pesca, entre otras cosas. Entre 2018 y 2023, se denunciaron más de 150 asaltos en Guayas y Manabí.
A esto se suma la precariedad laboral del sector: según el Instituto Nacional de Pesca, más del 60% de la pesca artesanal en Ecuador no está regularizada, lo que deja a quienes la ejercen —especialmente mujeres trans— en vulnerabilidad económica y legal. Por eso, Vicky teme que ya no queden enchaquirados en el mar.
Taylor reconoce en las generaciones anteriores un camino forjado con coraje.
En los enchaquirados de antes, un legado. En la pesca, una herencia viva. Por eso le preocupa no ver más chicas en el agua y que las nuevas generaciones hayan preferido otros oficios. “Ellas cuidan un poco más su imagen. Por eso prefieren dedicarse a trabajar en atuneras, empacadoras o en otro tipo de trabajo que no requiera tanta fuerza para ellas”. Pero Taylor, aunque tiene otras fuentes de ingresos, no deja de salir al mar cuando puede.

En otro de los murales en Engabao, como el de Eliss, aparece Taylor. Su rostro, pintado de azul, está acompañado de la palabra “resistir”.
”La resistencia nos la dieron nuestros genes. Porque antes en el pueblo, mis antecesoras, las mayores, ya demostraban resistencia ante su familia. Porque las discriminaban, incluso la gente las marginaba. ¿Por qué? Por ser diferentes”.
Ella, como todos en Engabao, aprendió la pesca artesanal desde que era adolescente. “Yo aprendí de mi padre. Mis hermanos también aprendieron de él, y capaz ellos sí van a enseñarle eso a sus hijos”, dice. “La gran diferencia es que yo no voy a tener hijos a quienes enseñarles, pero sí puedo enseñarle a otras personas”. Está dispuesta a pasar el oficio a las nuevas generaciones de enchaquirados. Porque cree en el legado de Engabao, en la fortaleza huancavilca y en el espíritu del cacique Tumbalá.
Los enchaquirados encontraron en el mar refugio y libertad. Para Taylor, seguir pescando es también resistir.
* Este texto es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Revista Late.