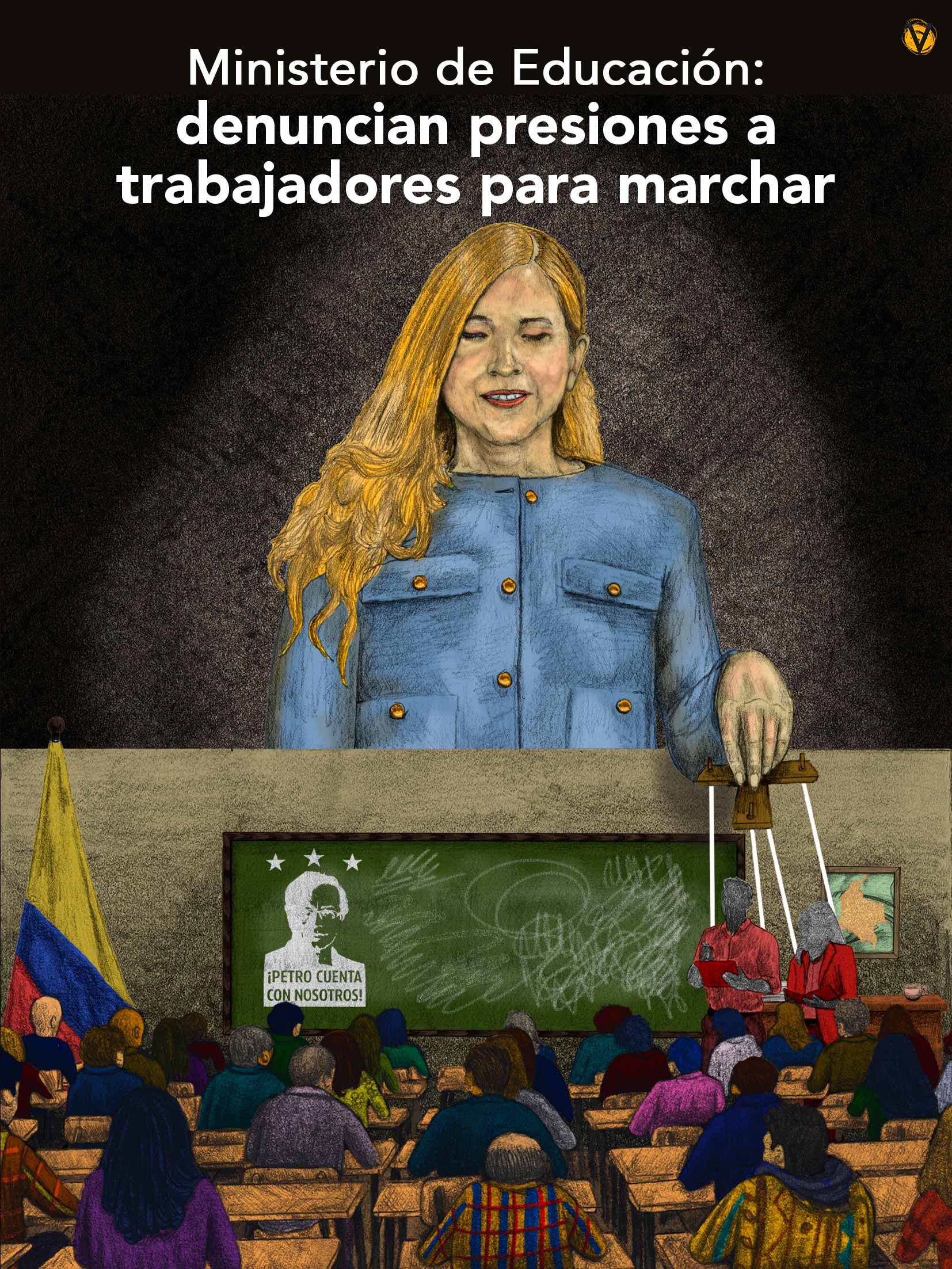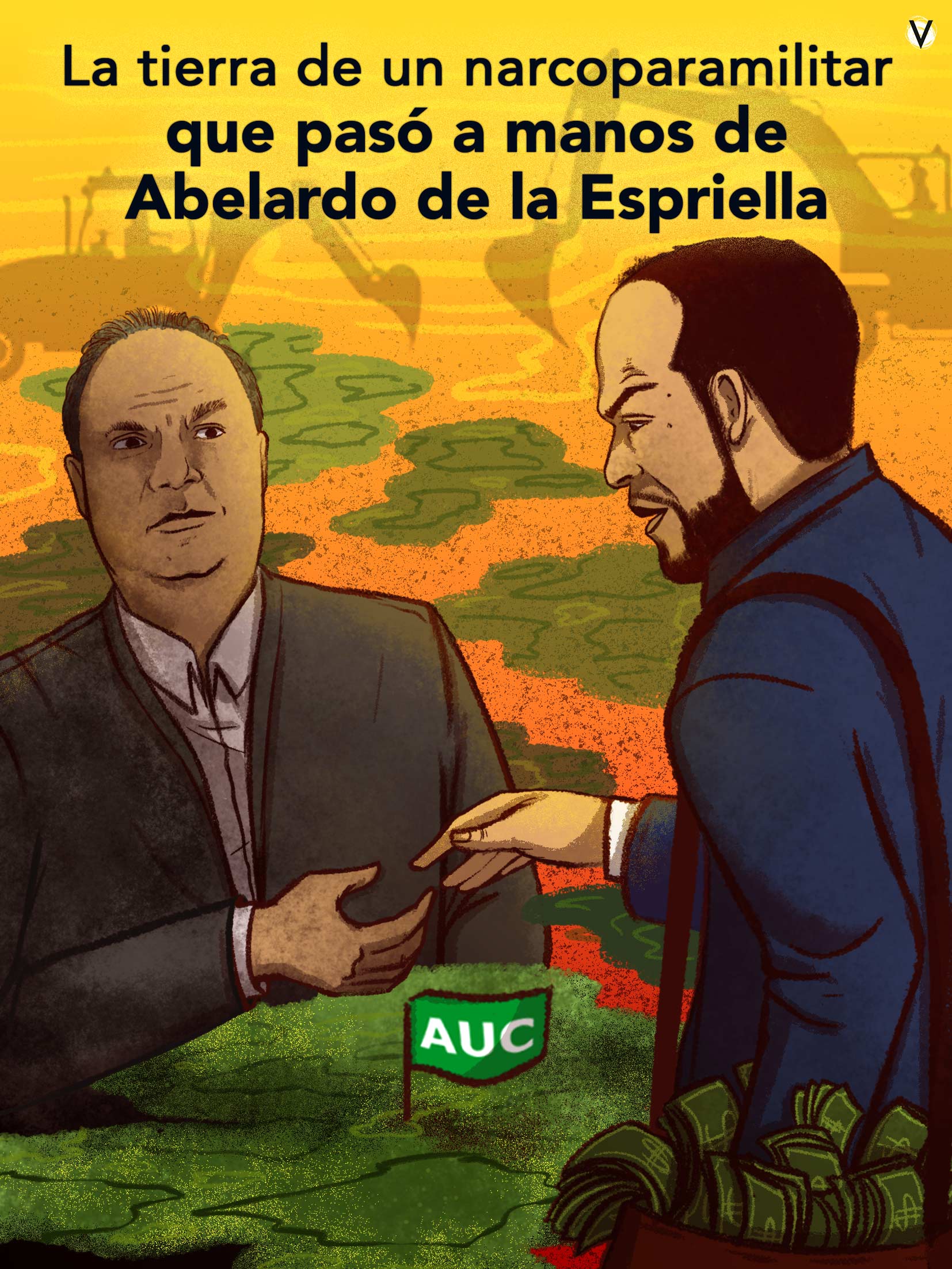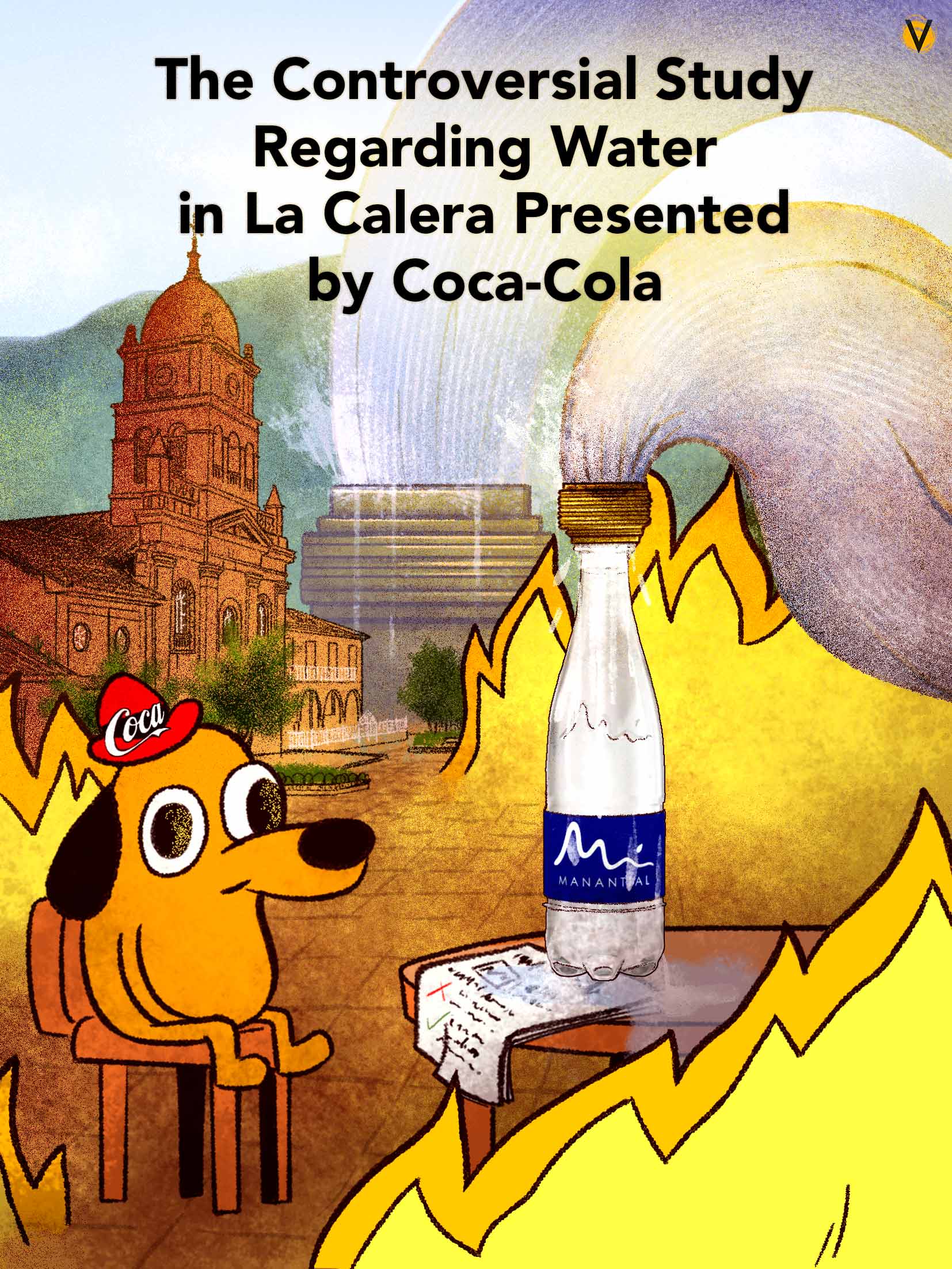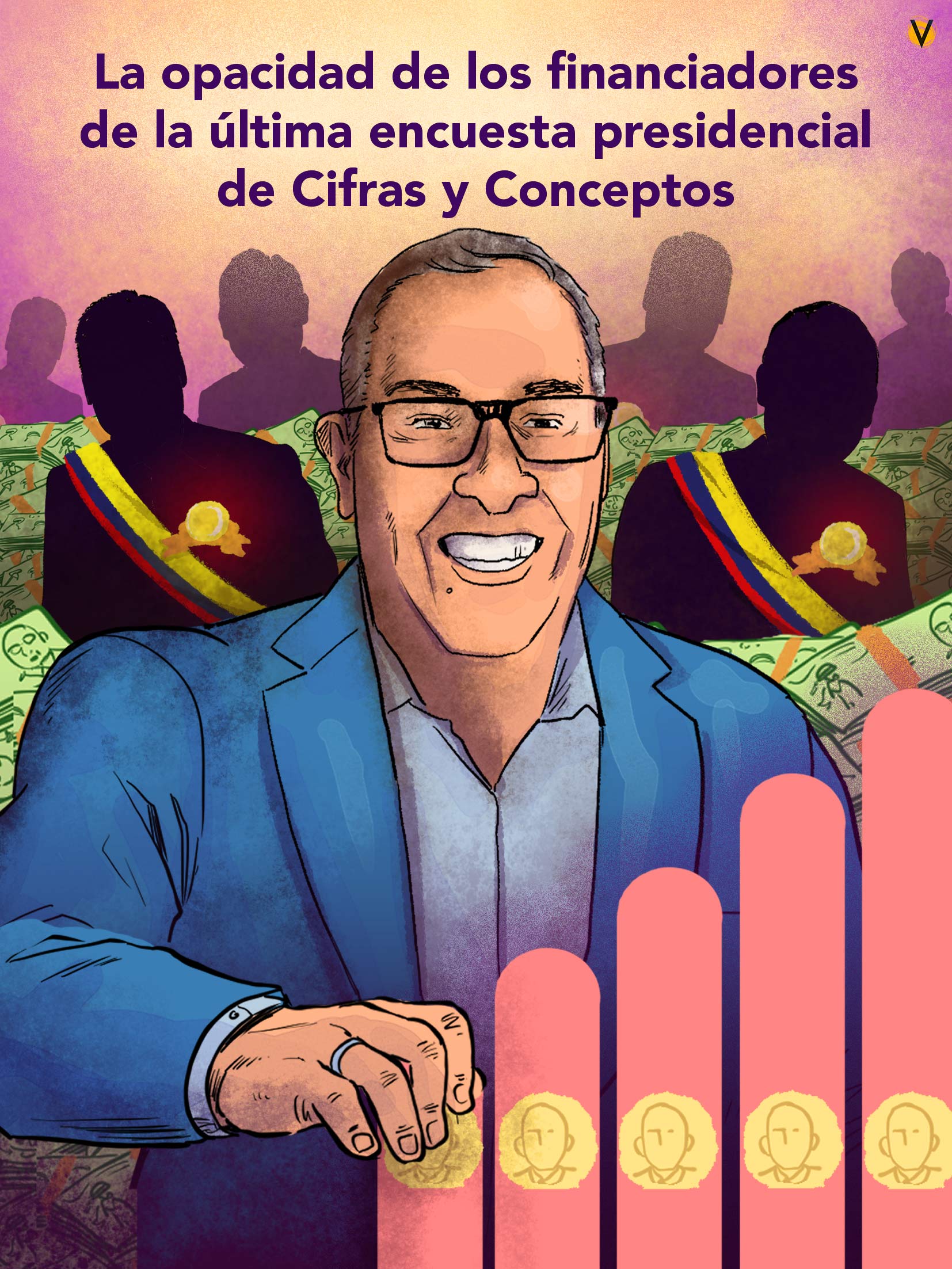Sin mujeres no hay pesca: siete historias de pescadoras que rompen barreras en Latinoamérica
20 de agosto de 2025

Imagine una escena de pesca. El mar inmenso, olas bravas, un barco. Las personas que están a bordo, ¿son hombres o mujeres? Lo más probable es que en esa escena imaginaria, su mente haya dibujado hombres pescadores. Nada hay de raro en ello. La pesca es vista en todo el mundo como un oficio masculino. Las cifras, sin embargo, ponen en entredicho esa asumida verdad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres ocupan el 90 % de los puestos de trabajo en las fases previas y posteriores a la fase de captura.
Las mujeres preparan las redes y ensartan la carnada en los anzuelos, preparan el hielo para que el pescado no se descomponga en los días que dure la faena en altamar y cuando los barcos llegan a puerto, son ellas las que limpian, filetean, desconchan, ahuman, secan y salan.
Si se consideran todas estas actividades, sumadas a la recolección de mariscos y algas en las orillas de playa y en los manglares, algo que suele estar a cargo de las mujeres, la mitad de la mano de obra en el sector pesquero y acuícola es femenina, asegura la FAO. El problema es que esas labores, aún si son cruciales para que la pesca pueda realizarse y el pescado pueda venderse, en la mayoría de los casos no son reconocidas.

“Nos veían como algo que no valía nada”
“Me tocó llorar y sufrir. Me decían: ‘Las mujeres sirven solo para cocinar’”. La historia de Claudia Conejeros, 42 años, chilena, pescadora desde hace 17, desafió la extendida creencia de que las mujeres traen mala suerte en el mar. Aunque con el tiempo esa idea ha perdido popularidad, sigue siendo una de las razones por la que los hombres se niegan a llevar a una mujer a bordo. Creen que su sola presencia hará que no pesquen nada. Claudia Conejeros se tragó todos los comentarios, dice, “hasta que me vieron en cubierta y cambiaron de opinión”. Su rigor inspiró a otras mujeres, no solo a las que quieren ir al mar, sino también a las que se quedan en tierra fileteando y limpiando el pescado, aunque para ellas el camino suele ser aún más pedregoso.
En América Latina los registros pesqueros que manejan los países suelen considerar sólo a aquellas personas dedicadas a la captura, como Claudia Conejeros. Así que todo el universo de mujeres que ejerce en las actividades conexas no figura en ningún listado. Por consecuencia, tampoco se benefician de las políticas públicas enfocadas en mejorar o apoyar el sector pesquero.
Esto agudiza un escenario de por sí desfavorable puesto que las ocupaciones en las que se concentran las mujeres son menos retribuidas. En México, por ejemplo, según datos oficiales de 2024, las mujeres en la pesca enfrentan una brecha salarial considerable, ganando en promedio 3500 pesos mensuales, que equivalen a unos 187 dólares, mientras que los hombres perciben alrededor de 7000 pesos o 375 dólares.
En Perú, el Ministerio de la Producción (Produce) también reconoce que las mujeres enfrentan condiciones laborales precarias, con trabajos inestables y mal remunerados. En la Bahía de Sechura, al norte del país, el 86 % de las mujeres que se dedican a la pesca gana menos del salario mínimo, asegura el Produce en un estudio de 2023. Además, “las mujeres muchas veces deben conciliar el trabajo con las labores del hogar, trabajan en un contexto machista y no logran alcanzar roles de liderazgo”, indica el estudio.
En Colombia, las mujeres que buscan la piangua, un molusco que crece en los manglares, incluso han tenido que lidiar con la discriminación. “Nos veían como algo que no valía nada, como una pobreza”, cuenta una de las mujeres entrevistadas que incluso oyó a hombres decir: “Yo no soy capaz de acostarme con una mujer piangüera”.

Las mujeres pescadoras se defienden
En los últimos años, el trabajo invisibilizado de miles de mujeres ha comenzado, lentamente, a salir a la luz. En parte, el interés global por combatir la desigualdad de género ha fomentado este escenario. De hecho, siete de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU tienen metas relacionadas con la equidad de género.
Pero el mérito también es de las propias mujeres que, organizadas en sindicatos o agrupaciones, se han empoderado y exigen reconocimiento. Una investigación científica publicada en 2024 por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables concluyó, después de realizar un mapa de soluciones en Latinoamérica que promueven la igualdad de género en el mar, que en los últimos años se han constituido organizaciones pesqueras, colectivos, redes de colaboración y sindicatos específicos de mujeres.
En Chile, por ejemplo, las mujeres lograron constituir sindicatos que han empujado decisiones políticas para ser reconocidas. En Colombia, la autoestima de las piangüeras ya no es la de hace 40 años y eso se debe, en gran parte, a la asociatividad que ellas mismas han fomentado. Además, un proyecto de ley busca mejorar sus condiciones de vida.
En Ecuador, un grupo de mujeres trans logró abrirse camino en la pesca y en Perú, las mujeres lideran el negocio de la recolección de algas al interior de la Reserva Nacional de Paracas. Allí, “ellas son las jefas”, dicen los varones.
Tradicionalmente asociadas al cuidado, son las mujeres las que suelen ocuparse de la recuperación de sus mares y esa es una de las razones, de hecho, por las que empoderarlas es también una estrategia para conservar la naturaleza.
Las historias de este especial relatan cómo ellas han levantado la voz, no solo para defender su oficio del desdén, sino para proteger los ecosistemas que son la fuente de su trabajo.
En México, las mujeres pescadoras del estado de Yucatán integran comités de vigilancia para hacer frente a la pesca furtiva, algo que hasta hace poco estaba reservado a los hombres.
En Honduras, a cinco años de una mortandad masiva de moluscos en el golfo de Fonseca, que sigue sin explicación, las mujeres establecieron reglas para proteger los recursos marinos. En Guatemala, impulsan la creación de una veda para lograr que se recupere el cangrejo nazareno.
Los retos, sin embargo, para lograr que las mujeres tengan igualdad de condiciones y posibilidades, aún son grandes.
En Colombia, un proyecto de ley que se debate actualmente en el Congreso busca mejorar las condiciones de vida de las piangüeras del Pacífico, un oficio que podría ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
“Nos veían como algo que no valía nada, como una pobreza”.
En Ecuador, mujeres trans encontraron en la pesca un refugio, una herencia y una forma de resistir.
La pesca fue “un remanso de paz” durante muchos años, cuando ser quien es “era peor que el sida”.
En México, las mujeres pescadoras integran comités de vigilancia para proteger el mar de la pesca furtiva.
“Antes pensábamos que esto era solo para hombres. Pero notamos que, cuando los varones se encontraban con pescadores furtivos, los enfrentamientos eran más fuertes. Con nosotras se calman”.
En Chile, tras 20 años de organización, las mujeres que ejercen en el sector de la pesca lograron una ley que las reconoce por primera vez.
“En un mundo de hombres me tocó llorar y sufrir, nadie quería llevarme”.
En Honduras, las marisqueras se han convertido en la primera línea de defensa del Golfo de Fonseca.
“La mezcla de tierra y agua con olor putrefacto se coló entre las casas a la orilla del mar. Lo que vieron ese día marcó a las marisqueras para siempre”.
En Guatemala, las mujeres afectadas por la sobreexplotación del cangrejo nazareno lideran los esfuerzos para conservar la especie que ha sostenido sus economías.
“Era demasiado el cangrejo que había antes. Hoy lo más que agarro son 10, ocho o cinco docenas”.
En Perú, la recolección de algas sostiene la economía de decenas de mujeres, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
“Nos decían que recogíamos basura”.
Aún queda mucho que recorrer
Paula Rabanales es especialista en género y participación del proyecto Pacífico Sostenible. Esta iniciativa, implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de WWF y financiada por el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF), busca fortalecer la gestión del Gran Ecosistema Marino del Pacífico Costero Centroamericano y tiene a la equidad de género como uno de sus pilares fundamentales.
De acuerdo con la experiencia de Rabanales, son tres los principales retos para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades en la pesca. En primer lugar, aún existe un acceso desigual a los recursos naturales. “Tal vez sí hay mujeres que quieran pescar, pero, ¿tienen los recursos que se necesitan como la licencia de pesca o el bote?”, la respuesta muy frecuentemente es no, explica la experta. Según la investigación del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), la discriminación hacia las mujeres en la obtención de permisos sigue siendo un desafío para alcanzar la igualdad de género en la pesca.
Por otra parte, aún si la participación de las mujeres en asociaciones o cooperativas de pescadores —integradas por hombres y mujeres— ha aumentado, no siempre tienen una influencia efectiva sobre la toma de decisiones o la gestión ambiental.
Además, los ingresos de las mujeres pescadoras siguen siendo inferiores en comparación a los de los hombres.
Las dificultades no acaban allí, puesto que al origen de estos aspectos no resueltos hay problemas estructurales profundos. De acuerdo con la experta, la dificultad mayor que impide avanzar más rápidamente hacia la igualdad de oportunidades es el tiempo.
“Tradicionalmente se le atribuye a las mujeres la responsabilidad del cuidado de la familia, de los enfermos, de la comunidad y del medio ambiente”, asegura Rabanales. Un trabajo que se espera hagan de manera desinteresada, sin remuneración alguna. Por lo tanto “el tiempo es el principal obstáculo en las mujeres para tener un mayor involucramiento en el sector pesquero, pues no existe quien la sustituya en las labores domésticas y de cuidado”, explica.
Sumado a eso, “la violencia generada por el tipo de masculinidades que se aprenden y son expresadas por hombres y mujeres” también es un fuerte freno al desarrollo y la emancipación, indica el estudio del IMIPAS.
En América Latina y el Caribe habitan aproximadamente 335 millones de mujeres y niñas-— según datos de la Cepal— “de las cuales, por lo menos 63 millones viven en zonas rurales, con una interacción directa y constante con el medio natural”, asegura la ONU.
Esas mujeres y niñas, a menudo lideran movimientos ambientales y de defensa del territorio. Además, “dependen de los recursos naturales, los influyen y los gestionan”, reconoce el GEF. De hecho son ellas, muchas veces, las que administran el agua, la comida, las semillas, y transmiten conocimiento sobre la biodiversidad y su cuidado. Las historias de este especial dan prueba de ello.
El rol de la mujer en la naturaleza es tal que investigaciones científicas y también ejemplos concretos han demostrado que empoderarlas puede reducir el daño ambiental, especialmente si se involucran en posiciones de liderazgo para la gestión y conservación de los recursos naturales. Por lo mismo, para proteger y restaurar la naturaleza es necesario acabar con las desigualdades que mantienen a las mujeres recluidas. Los hechos reflejan que garantizar que ellas tengan igual acceso a la educación, a los recursos naturales, financieros y a los procesos de toma de decisiones permitirá avanzar hacia un desarrollo más sostenible para todos.
* Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y contó con la participación de los siguientes medios de comunicación: Vorágine (Colombia), Contra Corriente (Honduras), Plaza Pública (Guatemala), Causa Natura (México) y Revista Late (Ecuador).