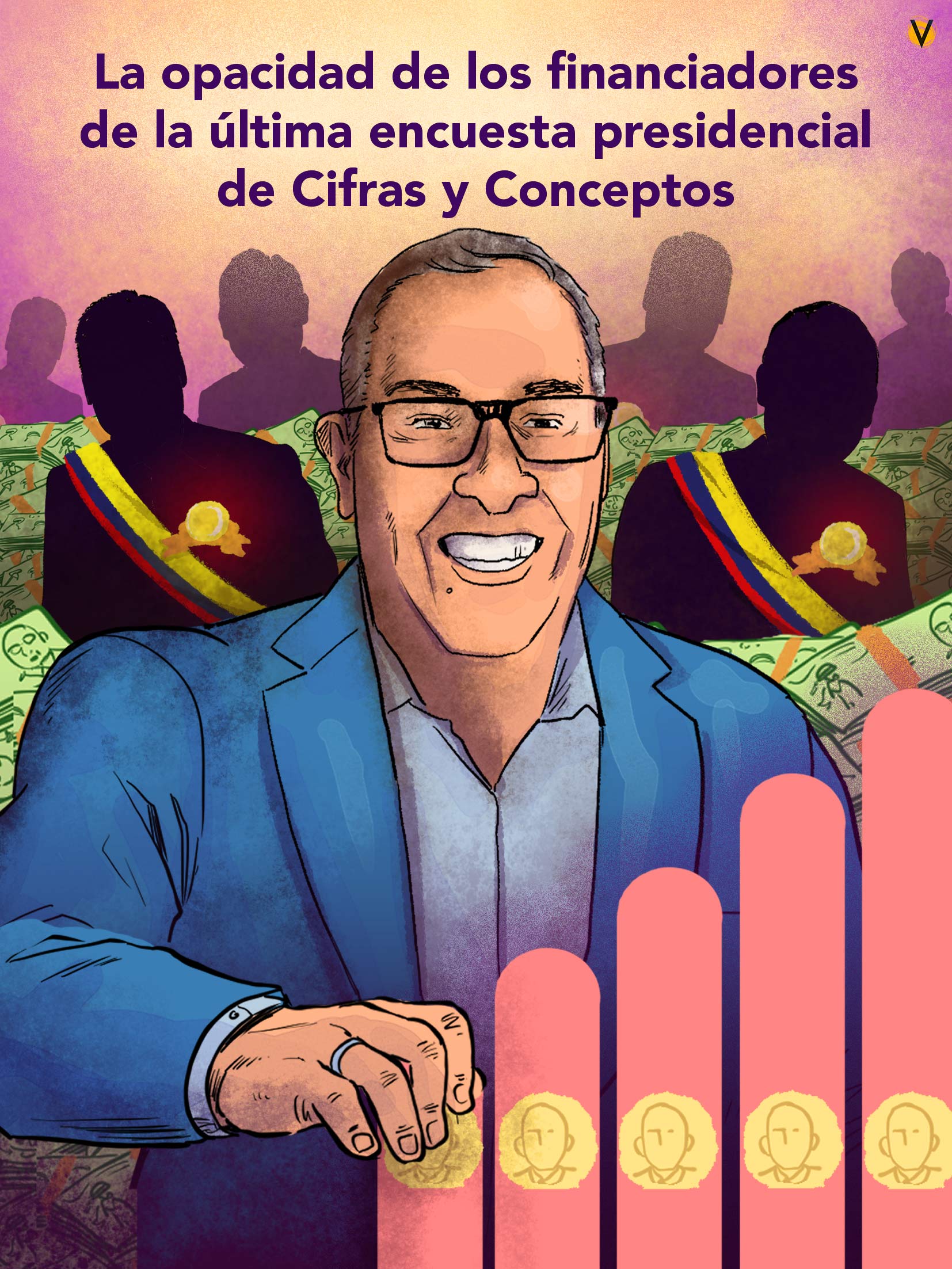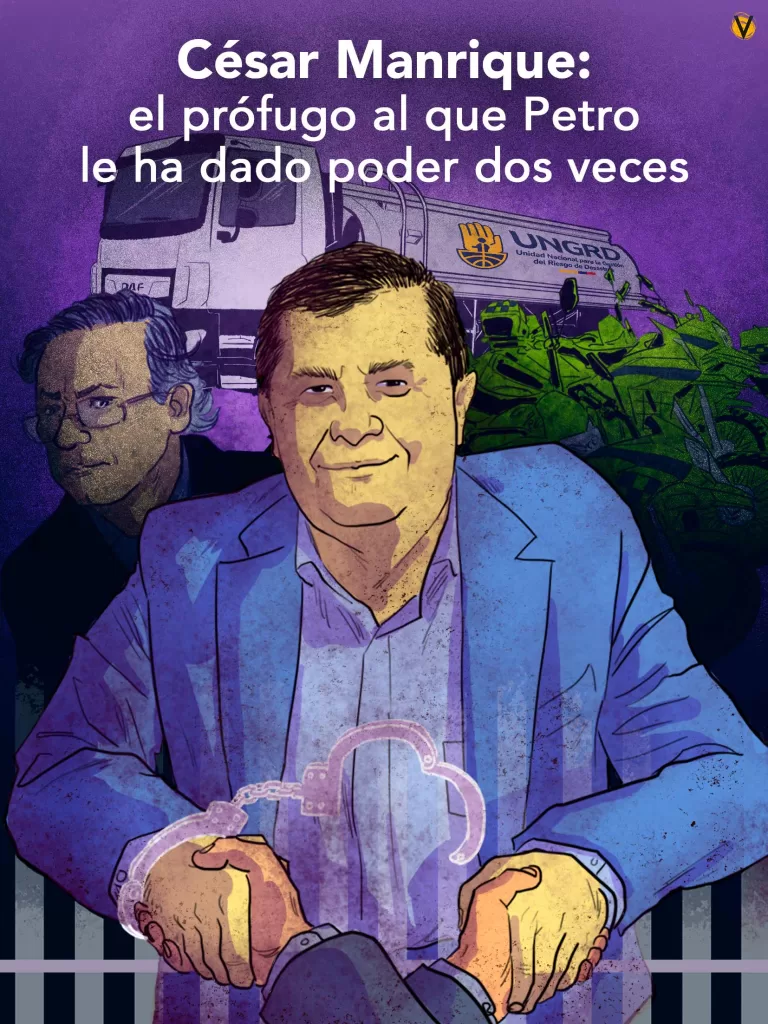Los pájaros huyen: títulos mineros y violencia acorralan a la Sierra Nevada
11 de mayo de 2025

Delio Manuel Malo Daza aprendió a ver la selva con los oídos. Quien sabe escuchar con paciencia termina dominando el mundo que le tocó por suerte. Desde que tuvo uso de razón, caminó la montaña percibiendo sonidos casi sin querer, tomado de la mano de su padre, don José Malo Mojica, indígena wiwa de la comunidad El Limón, una de las tantas que conforman el resguardo Kogui Malayo Arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta.
En los paseos por el monte, el padre inspeccionaba los escasos cultivos de yuca, ñame, malanga y plátano que consumían en la casa, mientras el hijo se distraía oyendo los distintos cantos que un mismo pájaro esparcía en ondas contra el follaje de los árboles.
Con el traje habitual wiwa —de blanco impecable de pies a cabeza— Delio parecía vestido como para una fiesta. El niño merodeaba por la sierra buscando aves, casi siempre con su camisa de lino, pantalón largo y una mochila terciada al pecho que Antonia Daza Barros, su mamá, tejía con las fibras de algodón que cultivaba.
Delio comenzó a distinguir los murmullos y chirridos de los animales gracias al mejor instrumento con el que se puede contar en la espesura del bosque: la intuición. De tanto oír mientras daba pasos entre la maraña, supo que una cosa era el Turrubirus, pájaro pequeño conocido como Atlapetes de Santa Marta; y otra el Choko, un gorrión montés muy parecido en tamaño y plumas. Pero la ciencia estaba justo en entender las diferencias que se apreciaban en los pequeños detalles. El universo silvestre que se abría delante de sus ojos nobles y alargados fue su primera escuela.
Lo más importante no era que Delio se estuviera convirtiendo en una enciclopedia andante de las aves de la Sierra. Había algo más profundo en el estudio de los pájaros. A través de lo que escuchaba de los mamos y las sagas, que son los sabios y sabias espirituales en las comunidades, entendió que los animales que planeaban con sus alas sobre la montaña eran sagrados para su pueblo, además de que eran mensajeros de los peligros y la buena fortuna.
El Shikua es un pájaro cuco muy respetado porque trae avisos y ayuda a tomar decisiones. Sus cantos ayudan a orientar a los mamos frente a las consultas y decisiones que deben tomar, así como la Magurra lo hace con las sagas. Tiene el pico amarillo, y un manto de plumas ocres, marrones y cafés, que terminan en una larga cola negra con pequeños puntos blancos que parecen esparcidos con un pincel. Si Delio quería emprender un viaje, primero tenía que agudizar el oído y esperar. El canturreo en un sentido o en otro era la señal del Shikua para salir o quedarse.
La cultura wiwa tiene una particularidad que en alguna medida comparte con sus tres pueblos hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta: los koguis, arhuacos y kankuamos. Y es que son guerreros espirituales. Gran parte de sus determinaciones, incluso las más cotidianas, transcurren antes en el mundo interior, donde los pensamientos y las emociones batallan en momentos de duda y conflicto. Las aves y la tierra, con sus manifestaciones, complementan el juicio, y guían el proceder de las personas. Para ellos hay una relación indivisible entre el conocimiento cultural y natural, en el que la Sierra hace las veces de corazón del mundo.
Pero ese corazón se ha desangrado muchas veces. En el año 2006, llegaron las primeras retroexcavadoras para la construcción de la represa El Cercado del río Ranchería, una megaobra que hacía parte de un proyecto multipropósito que incluía un distrito de riego que no se terminó.
La Madre Tierra, tal y como la conciben los wiwas, se hirió de muerte y los pájaros que Delio aprendió a escuchar huyeron de las oquedades de cemento en que se convirtió la selva.
El agua que se fue y la que no llegó
Es una mole de concreto de 110 metros de altura que rompe casi que con violencia la armonía del paisaje boscoso. Impresiona ver tanto cemento empotrado en medio de un paraíso natural. Las aguas de los ríos Ranchería y San Juan se desviaron para darle forma al embalse con el que se inundaron 638 hectáreas del territorio. El proyecto contemplaba dos etapas más: un sistema de riego para surtir de agua los acueductos de nueve municipios en La Guajira; además de producir energía eléctrica. Quince años después nada de eso se ha hecho. La represa quedó convertida en el más grande ‘elefante blanco’ que se haya visto en la selva.
Al poco tiempo, la obra dejó ver sus estragos. La empresa contratista no hizo un adecuado Plan de Manejo Ambiental y contaminó el agua con productos químicos. Murieron miles de peces. En 2010, un informe de la Contraloría determinó que el acelerado proceso de llenado de la represa (estaba planeado para tres años y se hizo en tres meses) generó serios impactos ambientales y socioeconómicos.
“Adicionalmente, habitantes de las poblaciones de Caracolí, Piñoncito y otras comunidades aledañas se vieron obligados a abandonar sus territorios, su forma de vida y su manera de sustento ante la inundación de los predios que ocuparon durante años”, dice un estudio de la época elaborado por el Cinep. Está documentado que la represa se hizo sin consulta previa.
La represa vino a borrar del mapa 29 sitios sagrados de los wiwa que habitaban la cuenca del río. Era donde hacían pagamentos, una práctica ritual por medio de la cual se le suele agradecer y retribuir a la Madre Tierra por los beneficios recibidos. Está relacionado con “pagar” o a veces con pedir permiso para mantener el orden y no entorpecer el equilibrio. Los ríos, que son las venas y la sangre del planeta en la cultura wiwa, también han padecido la obra. Estos espacios tenían una importante función para las mujeres, y su fertilidad. Además, la construcción trajo consigo la instalación del Batallón de Alta Montaña en el Cerro del Oso, que se convirtió, según denuncias de la comunidad, en un actor crucial del conflicto armado en la zona. Sin contar lo que ha traído consigo la crisis climática.
José Mario Bolívar es el cabildo gobernador del pueblo wiwa. En una carta que le escribió en 2023 a Pablo Saavedra Alessandri, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunció la sequía de varios ríos. “Muchos arroyos han desaparecido, se han secado. Este año ya ha bajado el caudal del agua. Esos son los hechos que han sucedido en nuestro territorio”.
En pocas líneas, Bolívar resumió lo que en cualquier parte del mundo sería un escándalo ambiental: “Por ejemplo, bajó el cauce del río Cesar, del río Ranchería, del río Badillo, del río Cherúa, del Barcino. Se secó totalmente el río Santo Tomás y el río San Francisco. Desapareció la laguna Chichigua, que era sagrada. El cerro Pico Bolívar ya no tiene nieve y eso también ha generado unas afectaciones desde lo espiritual”. Frente a la represa, el cabildo manifestó que en las zonas próximas ya no se conseguían, por ejemplo, peces Coro Coro ni Chibolitas, cuando antes abundaban.
En la comunidad Marokazo, una aldea de pocas casas a cinco horas de San Juan del Cesar, subiendo la Sierra por trochas inaccesibles, comenzaron a rotar el año pasado un video en el que se veía un gigantesco tornado que agitó con furia las aguas de la represa. Cuando estuvimos en la zona, el miedo por el fenómeno todavía se percibía en los rostros de sus habitantes.
En junio de 2023, el Consejo de Estado le ordenó al gobierno colombiano terminar la represa para poner en marcha los distritos de riego, de modo que las comunidades vieran por fin algún beneficio. En Marokazo, sin embargo, la noticia se recibió con escepticismo. “La segunda fase implica ampliar la represa porque tienen que darle más altura para que caiga el agua y pueda producir energía, porque es una apuesta multipropósito. Consultando esto con los mamos, ellos nos decían que lo que iba a pasar era que el desierto iba a empezar a entrar a la sierra”, dice una investigadora que conoce a las comunidades. Cuando los mamos y las sagas han advertido peligros no se han equivocado.
Una montaña de oro
La Sierra Nevada de Santa Marta es un macizo montañoso que se eleva hasta los 5.775 metros sobre el nivel del mar, y que se extiende por los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. De allí nacen 36 ríos. La vulnerabilidad climática en esta región de Colombia es una realidad palpable. En 50 años, desaparecieron de la Sierra más del 90% de los glaciares por el calentamiento global, según el Ideam. Eso tiene un impacto directo en la disponibilidad de los recursos hídricos y pone en grave riesgo el suministro de agua para las comunidades indígenas y los ecosistemas.
La emergencia climática también se manifiesta en temperaturas inestables y en fenómenos meteorológicos extremos, que afectan la flora y fauna, especialmente a las aves, esas mismas que ayudan a los wiwas a decidir su porvenir. A todo lo anterior se suma una creciente fiebre por la minería, un negocio a gran escala que cada vez más acorrala a los territorios indígenas. La Sierra Nevada está puesta sobre un yacimiento incalculable de minerales importantes para lo que han llamado la transición energética.
Según datos recogidos y procesados por el Cinep y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), para febrero de 2024 en los territorios ancestrales de la Sierra Nevada existían 151 títulos mineros vigentes, que ocupaban un área de 77.805 hectáreas. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de su aprobación, desplegadas en 74.644 hectáreas.
De acuerdo a las variables cruzadas por el Cinep, en los últimos tres años las solicitudes mineras aumentaron de manera significativa. Y 2022 es el periodo en el que más casos se presentaron, principalmente en los departamentos de La Guajira y Magdalena. Las empresas que buscan la aprobación de estos títulos pretenden, sobre todo, la extracción de arenas, gravas, carbón, cobre y oro.
“Esta situación minera en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo unos de los temas neurálgicos para los pueblos indígenas dado que su mandato ancestral está fundado en la protección integral de la vida y el territorio. Esto tiene un alto impacto en la parte baja de la Sierra, allí hay unos efectos negativos y acumulativos en la integridad del ecosistema”, dice un informe del Cinep.
La situación es grave y de una magnitud que hasta ahora no se ha dimensionado. Si la minería entrase como lo está intentando con los títulos en trámite, al menos 67 espacios sagrados se verían afectados. Algunos quedarían incomunicados entre sí. Lo que está en juego es nada menos que la supervivencia cultural, material y espiritual de los pueblos que habitan la Sierra.
En el territorio no hay confianza sobre la expedición de las licencias ambientales. Las estrategias de las grandes empresas mineras son ya conocidas en la región. A través de otras firmas —no a título propio— hacen solicitudes pequeñas de exploración para no tener que pasar por los trámites de la ANLA. Entonces van directamente a las corporaciones regionales: ahí entran Corpoguajira, Corpocesar, y Cormagdalena, entidades que son menos rigurosas y que durante años han estado inmersas en escándalos de corrupción.
Luego, las multinacionales llegan al territorio, se hacen amigas de los pueblos, adelantan consultas previas, y entran con maquinaria para desarrollar la explotación. Y de ahí no hay vuelta atrás. Ahora bien, esto es lo que ocurre con las empresas legalmente constituidas. La minería ilegal es una práctica común en Colombia que no parece tener freno y la Sierra Nevada es un botín.
El problema está en exceso documentado. La minería de oro y cobre tienen un impacto ambiental descomunal: por la composición de los minerales usan mercurio para separar y purificar, y los residuos casi siempre van a caer a los ríos. Nada que no se haya visto por siglos a lo largo y ancho del país.
“Hace un par de años estaban explotando oro ilegal en Arimaka, y nos llamaron porque de la noche a la mañana aparecieron todos los peces muertos. Y luego los niños se empezaron a enfermar y luego a las mujeres les salieron brotes en la piel, eran las consecuencias de la contaminación”, dice un habitante de Marokazo.
Para los wiwas, la explotación del suelo implica un desorden en la naturaleza, una ruptura de la interdependencia de los ecosistemas, un caos en el que las cuencas de los ríos reciben la peor parte. Es justo allí donde suelen estar las vetas de oro más grandes. Para estas comunidades, la minería también es una enfermedad que exprime a la madre desde adentro, desde el vientre, es como si le sacaran los huesos.
También le puede interesar: El río que se secó por la minería ilegal en el Cauca

Disputa, y desplazamiento
Delio tiene ahora 25 años. Es un joven reflexivo y de pocas frases, que habla más con la sonrisa que con su voz. El pelo le llega hasta la mitad de la espalda, como a casi todos los hombres de su comunidad. Es bajito, de huesos anchos y unas cejas largas y gruesas con las que también expresa emociones sin necesidad de pronunciar palabras.
Sentado en una silla Rimax, les explica a sus amigos cómo logró tomar una foto de un pico alto de la Sierra Nevada en un amanecer estallado de azules y naranjas. En medio de carcajadas, algunos por un momento creyeron que la imagen había sido bajada de internet. Delio es un fotógrafo habilidoso. Sus ojos de águila lo han convertido en un experto observador del bosque. En talleres y cursos ha aprendido las técnicas para manejar la cámara. Después de que terminó el bachillerato, entró a trabajar a ProAves de Colombia. Fue como llegar al “Disney” de los pájaros.
Su misión allí era precisamente monitorear las aves que toda la vida escuchó merodear por la selva. La Reserva El Dorado o Cuchilla de San Lorenzo, donde Delio caminó, observó y escuchó todos los días durante dos años para hacer informes, está en el Cerro Kennedy, en el corregimiento de Minca, en Magdalena.
Fueron tiempos que también lo obligaron a superar retos con los que jamás imaginó que se enfrentaría. Y no fue fácil. Tuvo que estudiar los nombres científicos de las aves, en inglés y español. Y con la ayuda de biólogos extranjeros y colombianos aprendió a pronunciar esas raras palabras que aparecían en los catálogos. El pelícano o Duanabojo, también era el Pelecanus occidentalis o el Brown pelican. Y así con todo.
Comprendió que toda ave pertenece a un orden, a una familia y a una especie; que además de los distintos tonos y sonidos que emiten, tienen comportamientos y formas de actuar, que cumplen funciones en el reino de la naturaleza, que sirven para polinizar las plantas, dispersar semillas, controlar plagas, reducir brotes de insectos, formar cavidades para que otras especies hagan su hogar, entre otras miles. Las aves son un mundo. Lo que no suele estar escrito en los libros pero que Delio y su comunidad han palpado, es que los animales también huyen con el ruido de las balas.
La Sierra Nevada de Santa Marta es un territorio en disputa, es un espacio geográfico propicio para los intereses de los grupos armados ilegales por las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. El conflicto más intenso es entre paramilitares, según lo documentó la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana de 2023. Las llamadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo —que se hacen llamar AGC—, llevan años de confrontación, librando una guerra que puede aparecer en cualquier recodo de la selva.
En febrero del año pasado, 522 wiwas de las comunidades El Limón y Carrizal tuvieron que huir de sus territorios. Los combates arreciaron y los indígenas quedaron en la mitad. Con las pocas cosas que pudieron llevarse terminaron viviendo en albergues en Riohacha y San Juan del Cesar. Así lo denunció el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en documentos elaborados con el Cinep. “El acompañamiento que desde nuestras organizaciones realizamos al pueblo wiwa nos ha permitido conocer de primera mano la situación de riesgo y emergencia humanitaria que actualmente se vive en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), específicamente en las comunidades indígenas wiwa de El Limón, Marokazo, Sabana Joaquina, Siminke y La Laguna”.
En un comunicado, el Cajar también dejó ver la crudeza y la dimensión de la situación: “El pueblo wiwa denunció la aparición de bolsas plásticas y sacos con restos humanos en el corregimiento de Juan y Medio, zona rural de Riohacha, habitado por afrodescendientes e indígenas. Además de aumentar las tensiones y el temor de los habitantes, esto ha significado un claro mensaje de amenaza en contra de la población civil por parte de los grupos que a la fecha se están disputando el territorio”.
En lo que va de 2025, la situación no ha mejorado. Por el contrario, han continuado las acciones de control territorial por parte de las AGC y las ACSN, quienes ahora también hacen presencia y generan terror en los municipios de San Juan del Cesar, Albania, Cuestecitas y sus alrededores. Los grupos han publicado videos en los que se les ve con armas largas transitando durante el día en las carreteras de la región. Además, han seguido apareciendo cuerpos en costales, y ha habido denuncias de violencia sexual. Las medidas de protección para el pueblo wiwa han sido insuficientes y allí temen que la situación de violencia armada actual los devuelva a épocas que ya se creían superadas.
Y es que los indígenas de la Sierra han sido históricamente víctimas del conflicto armado. El 4 de febrero de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del pueblo wiwa por haber sido objeto de una serie de actos de violencia paramilitar, que incluyeron el asesinato de aproximadamente 50 de sus miembros, y el desplazamiento forzado de más de 800 personas. Las comunidades de La Laguna, El Limón, Marokazo, Dudka, Linda y Potrerito fueron las más afectadas.
Pedro Manuel Loperena, comisionado de derechos humanos del pueblo wiwa, es un sobreviviente de la masacre de El Limón, ocurrida entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2002.
Durante esos días, un grupo de por lo menos 200 paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron hasta esa vereda y dejaron grabado en la memoria del pueblo un terror que nunca se fue: lanzaron cilindros y rockets, incendiaron 15 casas, y asesinaron a 16 civiles. La mayoría de las víctimas eran wiwas. Hay familiares de Loperena que todavía siguen desaparecidos, como lo contó antes de comenzar una reunión con sus compañeros. En mayo de 2013, también fue víctima de un atentado. Desde una Toyota Fortuner le lanzaron una granada a su casa en Valledupar.
A la Sierra también llegaron los mal llamados “falsos positivos”. La JEP logró documentar 127 ejecuciones extrajudiciales que miembros del batallón La Popa del Ejército cometieron —en la mayoría de los casos con sevicia— en contra del pueblo kankuamo y wiwa entre 2002 y 2005.
Una crónica de VORÁGINE reconstruyó el caso de Carlos Mario Navarro, un joven de 18 años a quien el Ejército asesinó el 27 de febrero de 2004. Es un relato duro, que deja ver la complejidad de la guerra y sus heridas. El texto comienza así:
Elizabeth Coronado estaba apenas regresando de enterrar en Urumita a su hermano Carlos, desaparecido y asesinado por hombres del Ejército, cuando una prima suya se le acercó, la abrazó en medio de lágrimas y le dio esa noticia que dieciocho años después todavía la estremece: el abuelo Mario no soportó la pena por lo que le hicieron a su nieto y se ahorcó.
Lo hizo con una cuerda en la sala de su casa, un rancho de bahareque y tejas de zinc que quedaba en un alto de la vereda Hatico de los Indios, en San Juan del Cesar, La Guajira. Dos tragedias al mismo tiempo llegaron como una tormenta que lo arrasó todo.
Los wiwa son tal vez el pueblo indígena menos visible de la Sierra, no son tan conocidos como los arhuacos, koguis y kankuamos. En medio de tantas luchas han tenido que ser resilientes. Cecilia Gil tiene 26 años. Su trabajo tejiendo mochilas habla un poco de la paciencia, el control mental y la espiritualidad que le imprimen a cada oficio que realizan en la comunidad.
Puede pasar un año desde que se siembra la semilla de algodón hasta el momento en que terminan de entrelazar los últimos hilos que le dan forma al producto. Cecilia nunca avanza en el tejido si se siente sobrecogida por pensamientos negativos. Prefiere antes poner su mente en blanco para armonizar el espíritu y así poder continuar con el trabajo. Lo que vemos al final de todo no es solo una mochila, son hilos de pensamientos trenzados durante días y noches de batallas espirituales, que a lo mejor algún día aparecen en forma de bolso colgado en un estante listo para vender.
Delio trabajó dos años en ProAves de Colombia. Lo que aprendió fue apenas un complemento a un tesoro que no sabía que llevaba dentro y que se había venido perfeccionando a lo largo de sus caminatas por las breñas más remotas de la Sierra.
Llevar el conteo de pájaros, observar si se reproducían, si la población aumentaba o disminuía, si su característica era de un ave migratoria o de una común o endémica lo sumergieron también en el mundo de las especies nativas en grave peligro de extinción. Fue así como se obsesionó con los Nanguewa, o Pyrrhura viridicata. En inglés: Santa Marta Parakeet. Es una especie de loro pequeño, o cotorra, de plumas verdes y llamativas pintas rojas y azules.
¿Los has visto alguna vez?
—Sí. Lo tengo fotografiado muy de cerca, tengo seguimientos de anidamientos —dice en medio de una sonrisa amplia.
Al Periquito de Santa Marta solo es posible encontrarlo en hábitats que superan los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El problema es que cada vez se ven menos, su presencia es más escasa conforme pasa el tiempo.
—Se están acabando —dice—.
Delio renunció a Proaves para estar más cerca de su familia y continuar formándose como un líder. A la comunidad lo vieron llegar con una cámara, el aparato del que ahora nunca se separa. Y no regresó creyendo que lo había aprendido todo. Al contrario, volvió para buscar el legado de sus ancestros que guardan las abus y los ades (abuelos y abuelas), los mamos y las sagas, y poder sentarse a escucharlos como si estuviera en su primer día de escuela.
*Este texto fue elaborado gracias a la colaboración entre Vorágine y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Cinep/PPP trabaja en los territorios colombianos para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas y sus derechos sean respetados.